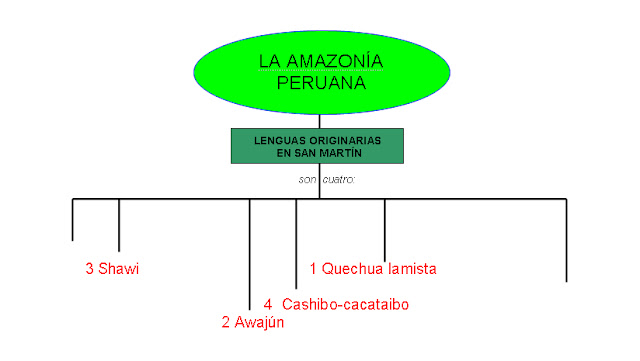Historia de Bíkut (Bikut augmatb)
Este artículo versa sobre uno de los mitos más importantes de la cosmogonía awajún. El texto es una adaptación resumida del testimonio de los siguientes informantes: Robinson Yagkitai y Majia Pitg, de Bajo Naranjillo; Arturo Tentets Jiukam y Anjia Kunam Entsakua, de Bajo Túmbaro, y Samuel Besen Wajai, de Kunchún. Este testimonio colectivo fue publicado en edición bilingüe awajún-castellano, con ilustraciones, por el Centro de ingeniería sanitaria del medio ambiente y salud pública (CISCAP), en Moyobamba, sin fecha de edición, en un libro de 44 páginas, que debería volver a editarse. Nosotros, conscientes de la importancia que tiene historia y personaje mítico para el futuro de la cultura awajún y el fomento de la educación intercultural en nuestra región, y, además, por la diafanidad y belleza del relato, hemos adaptado y redactado de nuevo el texto y lo damos para su publicación en esta oportunidad.
Luis Salazar Orsi
Luis Salazar Orsi
Para la cultura awajún Bíkut representa el modelo de sabiduría y valentía que se puede alcanzar siguiendo el camino a la perfección. Bíkut era un varón de talla baja, ágil, inquieto, de pensamiento profundo y célibe durante toda su vida.
En los tiempos antiguos, para obtener autoridad y liderazgo en el mundo awajún, era necesario prepararse física y espiritualmente: para la guerra y para obtener sabiduría y poder. Por eso, escuchando los consejos de los ancianos y de su padre, Bíkut inició a temprana edad el camino de la preparación espiritual, junto a una caída de agua, y tomando preparados de ayahuasca, toé y tabaco, durante muchos días de ayuno y abstinencias. En una de las tantas tomas se le apareció un enorme otorongo, en medio de rugidos ensordecedores y potentes relámpagos: era el espíritu de un antiguo guerrero que había tomado la apariencia de ese animal para comunicarse con Bíkut y transmitirle su sabiduría: conocer el corazón y los pensamientos de las personas, saber ser un gran guerrero, ser capaz de ver el destino de su pueblo y saber enseñar las leyes a todos sus hermanos. Cuando regresó a su casa, Bíkut ya sabía que era un waimaku (dueño de una visión). Todos le miraron sorprendidos y le escucharon que repetía una y otra vez: “Me he transformado en un bíkut, me he vuelto un bíkut, ¡soy un bíkut!”
Sin embargo, a todos los que violaban de las leyes que él enseñaba, a los haraganes y a quienes iban contra el orden social, Bíkut los eliminaba con su lanza. Por eso, sus hermanos decidieron amarrarlo a un horcón de la casa. Allí comía, dormía y estaba todo el tiempo. Solo era desatado cuando había guerras contra los enemigos, pues Bíkut causaba él solo muchas muertes y terror, porque no existía otro hombre con su poder, y porque en medio de la lucha él podía aparecer y desaparecer, y estar al mismo tiempo en dos sitios diferentes.
Existía preocupación y extrañeza entre los pueblos rivales porque no podían comprender cómo un solo guerrero tuviese tales poderes y pudiese causar tantas muertes. Se reunieron para ver qué podían hacer, capturaron a un guerrero awajún y, después de torturarlo, se enteraron del secreto del poder de Bíkut.
Entonces escogieron a un varón célibe y lo prepararon del mismo modo que había hecho Bíkut. Cuando aquel también tuvo la visión del ajutap, se convirtió en un guerrero tan sabio y poderoso como Bíkut. Ahora existían dos poderosos guerreros en la selva. El encuentro era inevitable, y en una batalla estuvieron los dos frente a frente: ambos tenían líneas rojas pintadas con achiote en sus pechos y en sus lanzas, y, en una demostración de lo más perfecto del arte de la guerra, se enfrentaron ferozmente. Primero fue herido Bíkut, pero éste logró también herir de muerte a su enemigo. Los ancianos cuentan que al final murieron los dos.
Después de morir, el alma de Bíkut viajó hacia el horizonte, hasta donde habitan las almas de los antiguos guerreros, y donde nacen los vientos y las tormentas. El cuerpo de Bíkut fue enterrado en un cerro: de su brazo derecho nació una planta de toé del tipo legítimo y de su brazo izquierdo, otra del tipo común. Estas dos variedades fueron la herencia que Bíkut dejó para el pueblo awajún, además de las leyes para que todos pudieran guiarse por el camino de la perfección, del conocimiento y de la salud.